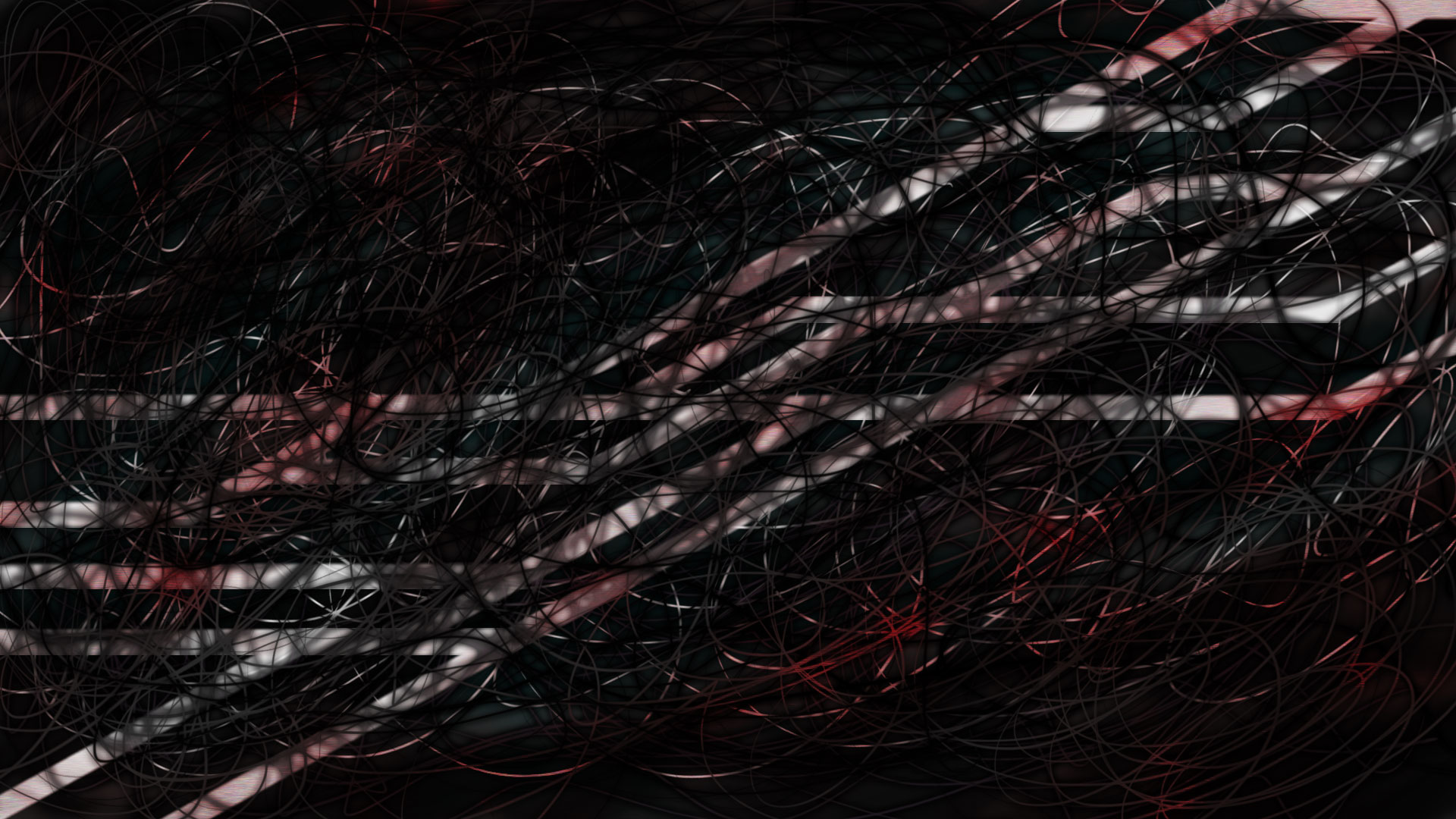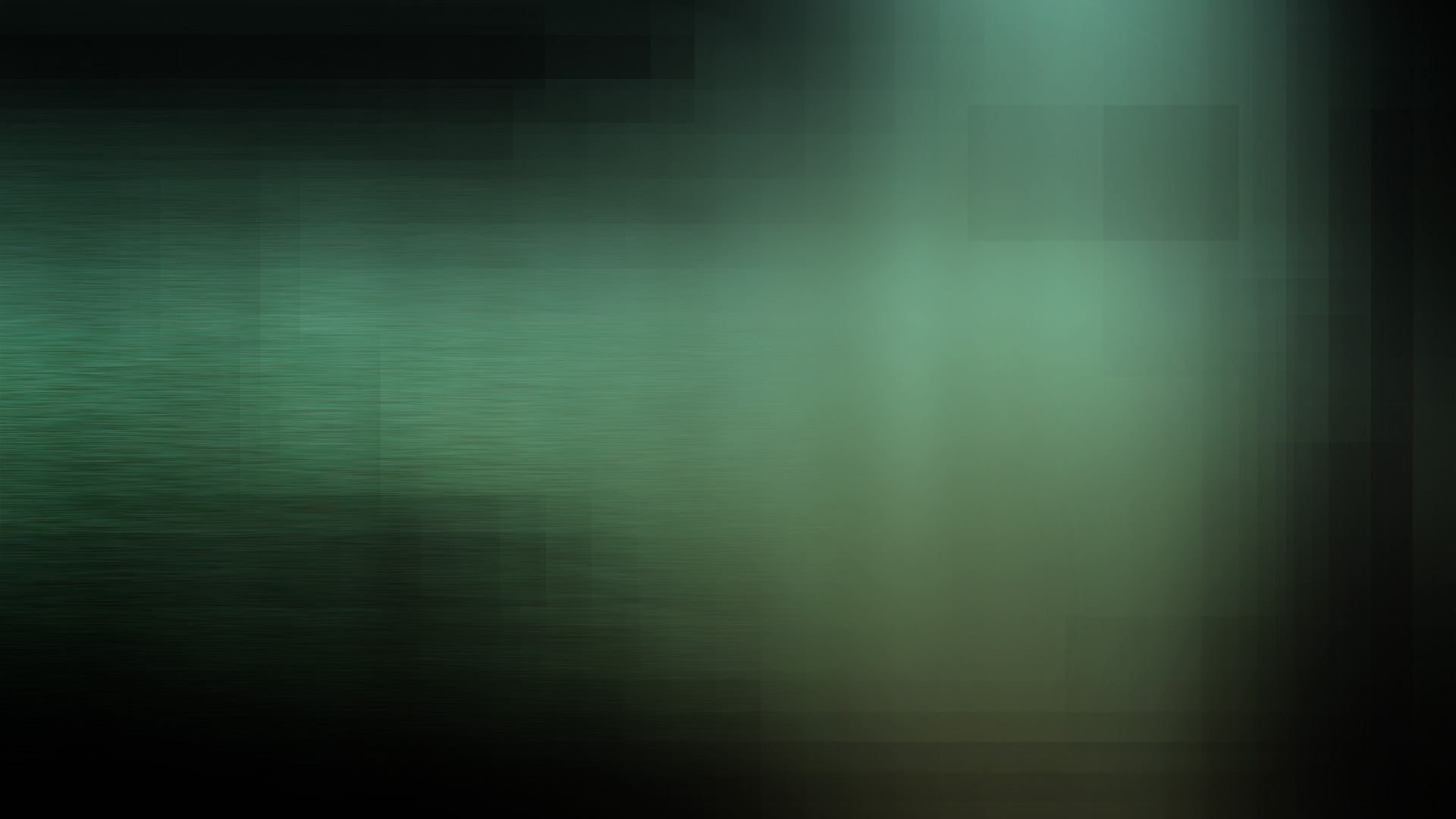La casa parecía haberse detenido en el tiempo, sus paredes reflejaban un pasado ajeno a ellos, pero del que no podían desprenderse. Afuera, el auto descansaba en el jardín como un vestigio de otra era, con curvas que parecían danzar entre lo real y lo imaginario. Dentro, una familia de cuatro intentaba encajar en un presente que no les pertenecía.
Esa noche, alguien golpeó la puerta. Era un amigo del padre, aunque su voz arrastraba un eco extraño, como si viniera de un lugar más lejano que la distancia. “Vengo a ayudar”, dijo al cruzar el umbral. El drama empezó allí, y las palabras apenas alcanzaban a cubrir el peso de lo que seguía.
Horas después, el padre volvió del taller con las manos sucias de algo más que grasa. Nadie preguntó; todos sabían. La sombra del crimen comenzó a crecer, alimentándose de las dudas que los acechaban. No era un humano lo que había matado, eso lo descubrieron más tarde. La piel era falsa, pero los ojos mecánicos parecían más vivos que los suyos.
Decidieron huir. La casa se llenó de movimientos frenéticos: ropa, comida, mapas inútiles que apenas servían para calmar la ansiedad. Buscaron refugio en la casa de los vecinos. Todo parecía normal al principio, hasta que llegaron al baño. Allí, renacuajos flotaban en el agua estancada del inodoro, mientras bichos irreconocibles se deslizaban por las paredes de la ducha. Las preguntas no tardaron: ¿eran humanos estos vecinos? Nunca los vieron comer, ni usar el baño.
Los niños escaparon al río, buscando consuelo en el caos. El menor, siempre más curioso, habló con la claridad de quien aún no conoce el miedo. “Miren las piedras. Tienen las vocales dañadas”. Sus hermanos se miraron entre ellos, confundidos, pero el niño insistió. Una piedra llamó su atención; dijo que estaba rota, como si tuviera un dedo o una muela enferma. Al tocarla, la piedra comenzó a moverse, revelando dentro de su dureza un pequeño ser mecánico. Era un calentador con piernas y brazos cortos, y ojos diminutos que parecían observarlos con ternura.
Antes de que pudieran comprender, el padre los llamó. Había recibido instrucciones de cruzar una plataforma, un puente entre dos realidades. Al hacerlo, algo imposible ocurrió: del otro lado, los esperaba una familia idéntica a la suya, pero distinta en maneras imposibles de describir. Parecían conocer más sobre los androides, como si hubieran convivido con ellos desde siempre.
Pero la calma no duró. Un vecino, el mismo que los había traicionado, apareció con una pistola. Las lágrimas en sus ojos empañaban su amenaza. “Lo siento. Debo entregarlos. Si no, matarán a mi hijo”. La hermana mayor se adelantó. Su voz, firme como nunca, cortó el aire: “No lo harás”. En un movimiento rápido, le arrebató el arma y disparó. El cuerpo del vecino cayó, y su ojo mecánico se apagó para siempre.
Corrieron hacia los árboles, dejando atrás todo lo que habían conocido. Al cruzar un canal, el niño pequeño quedó atrapado. La hermana mayor buscó un palo, desesperada por salvarlo. Mientras tanto, un auto extraño, con faros que parecían observar, se acercaba lentamente.
En el aire había algo más que miedo: la certeza de que escapar no sería suficiente.